Esta entrada del blog nos gustaría dedicarla a un tema psicológico del que se suele hablar y escribir poco si se compara con otros como el estrés, la empatía o la ansiedad. Nos referimos a la vergüenza, esa dolencia que según los dichos populares provoca, como el mal de amores, un sentimiento cercano a la muerte.
Para hacerlo hemos tomado como base la propuesta que realiza en su libro “Morirse de vergüenza. El miedo a la mirada del otro” el neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés, Boris Cyrulnik. Este autor es conocido, sobre todo, por haber desarrollado el concepto de resilencia, que explora la capacidad del ser humano para afrontar y superar el sufrimiento de una manera constructiva y sanadora.
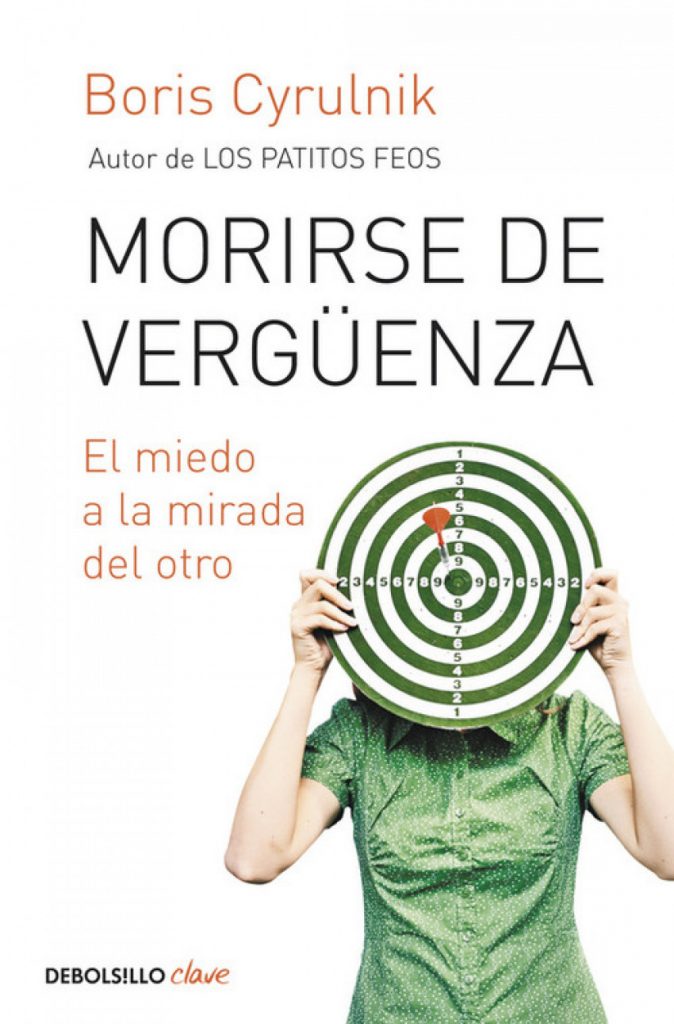
Al abordar el tema de la vergüenza conviene, en primer lugar, entender los mecanismos por la que ésta se origina. A ese respecto y, como ocurre con todas las manifestaciones psicológicas, la vergüenza no depende tanto del hecho en sí que la provoca, sino de la forma en que elabora esa experiencia la persona que la vive. El acto puede sentirse en el momento como fracaso, humillación o agresión, pero solo se considerará vergonzosa cuando se valore e intente explicar dicha experiencia. Es decir, este sentimiento surge de la construcción realizada por el individuo, que dependerá, en gran medida, de la valoración que haga uno de sí mismo y del juicio de las personas presentes.
Por este motivo, el mismo hecho supuestamente vergonzoso puede no afectar, provocar una vergüenza pasajera o un trauma que avergüence durante años. Incluso es posible sentir vergüenza sin motivo aparente que lo justifique. Por ejemplo, se puede experimentar este sentimiento por la forma en que afectarían nuestros actos o palabras a alguien que no está presente y que posiblemente nunca vaya a enterarse. “Aunque el otro este ausente en la realidad, se mantiene presente en la representación: “Mi padre estaría orgulloso de mí”, pero también puede pensar: “Si mi madre supiera lo que he hecho, se moriría de vergüenza”. Ya se trate de vergüenza o culpabilidad, nuestra disposición a la moral nos somete a un tribunal imaginario” (página 69).
Aplicándolo, por ejemplo, al caso concreto del fracaso, esto significaría que lo que provoca la vergüenza no es una situación de fracaso, sino el sentimiento que genera. A ese respecto, se puede fracasar sin sentir vergüenza e, incluso, sentirse liberado de una presión o prueba que agobiaba. Por el contrario, se pueden conseguir grandes logros, pero, a pesar de ello, sentirse avergonzado por no haber logrado más o no haber alcanzado los objetivos que se habían propuesto.
Junto al componente psicológico que acabamos de mencionar existe uno social. En efecto, la vergüenza surge de la interacción entre el propio discurso interno y el discurso social y cultural que hacen los demás sobre nosotros y nuestra situación. Por tanto, para poder librarse de la vergüenza además del trabajo interno es conveniente disponer de una red de apoyos que puede incluir amigos, familia, barrio o cultura. Numerosos estudios han demostrado que contar con este apoyo social multiplica las posibilidades de superar un hecho traumático.

Por otra parte, en su obra Cyrulnik advierte sobre dos efectos indeseados que suele acarrear la vergüenza: el silencio y la negación.
Así, una de las principales y definitorias características de este sentimiento es su apuesta decidida por el silencio. Esto suele deberse básicamente a los siguientes motivos:
-carecer de fuerzas y ánimos para hacerlo,
-no encontrar interlocutores válidos y confiables,
-evitar el sufrimiento de las personas cercanas,
-procurar no ser despreciado,
-querer protegerse uno mismo y la propia imagen.
El problema de esta falta de expresión, que puede ser necesaria en los momentos del agravio o la agresión, es que llega un punto en que ya no es útil; deja de ser adaptiva porque la situación ha cambiado. Como plantea el autor que estamos estudiando, “¿por qué callarse cuando ya no hay necesidad de silencio para protegerse? ¿Por qué mantenerse alerta cuando nuestro entorno nos invita a una relación tranquila?” (página 23). Si en estas circunstancias se sigue manteniendo un silencio conductual y verbal, lo que ocurre es que se están creando tensiones innecesarias en uno mismo y en la relación que se mantiene, que son desgastantes e incomprensibles para los demás. Se produce de esta manera un efecto invisible e innecesario de distorsión en las relaciones, que las dificulta.
Pero, confesar la causa de esa vergüenza, tampoco resulta una tarea fácil ni que se pueda hacer a la ligera porque deja al confesado a merced del otro, de su poder para juzgar. Por eso, lo habitual es que la vergüenza se silencie y se oculte como mecanismo defensivo. Y, aunque pueda resultar paradójico a primera vista, estas estrategias de evitación, ocultación o retirada pueden manifestarse en forma de su contrario. En tales casos se expresarán con comportamientos de aparente soberbia o ambición, que actuarán como mecanismos compensatorios.
También se advierte contra la negación que se considera que puede ser una estrategia útil y necesaria a corto plazo para afrontar un suceso muy difícil. Pero que, a medio y largo, puede convertirse en una bomba de efecto retardado porque se está amputando una parte de la personalidad. Frente a eso se propone que es necesario hacer frente a la experiencia de la pérdida, de la humillación, del exilio, etc. Solamente reconociendo y expresando lo sucedido es posible empezar la tarea de autorreconstrucción; de crear algo con la herida. “Esa remodelación de la representación de “uno mismo herido” provoca una modificación de mis emociones, de su expresión conductual y de la construcción intelectual que otorga por fin a mi fractura una forma razonable” (página 90).
Antes de terminar, nos gustaría apuntarme brevemente alguna de las posibles maneras de superar la vergüenza que serán desarrolladas en un próximo artículo. Así, las estrategias que se suelen utilizar para lograrlo son:
-Esforzarse por adaptarse al grupo siguiendo sus criterios de normalidad para ser aceptados y no avergonzados.
-Someterse a un ideal trascendente cuyo valor moral glorifica supuestamente a los que lo comparten.
-Buscar en uno mismo los valores personales adquiridos y descubrir un sentido que sirva, aunque solo sea para esa persona en concreto, y no necesariamente para el grupo del que forma parte.






