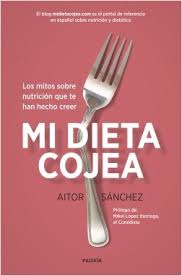En esta entrada del blog vamos a recomendar uno de los mejores libros sobre nutrición que se han publicado en los últimos años. Se trata de “Mi dieta cojea” del nutricionista Aitor Sánchez publicado en septiembre de 2016 con el título del blog que el autor escribe desde 2011.
La grandeza del libro reside en que constituye un esfuerzo titánico por esclarecer los errores, inexactitudes, exageraciones y medias verdades que circulan sobre la alimentación y por despertar la conciencia crítica del consumidor. Para ello afronta el bombardeo de información seudonutricional al que estamos expuestos, unas veces porque hay intereses comerciales y publicitarios encubiertos y otras, porque escriben y hablan sobre estos temas personas poco informadas intentando aprovechar el interés social que existe por ellos. Así que, este libro ayuda, en primer lugar, a desaprender, para una vez liberados de equivocaciones y prejuicios, poder descubrir como comer realmente sano.
Por eso y de forma implícita todo el libro se constituye en una denuncia de la gigantesca neurosis en que se ha convertido la alimentación en nuestras sociedades. Para ello en estas páginas se rebaten 19 mitos que se suelen dar como ciertos al hablar de alimentación.
Por razones de espacio en este artículo tan solo vamos a abordar la exposición general que hace el autor sobre la nutrición. Pero recomendamos también con total convicción el análisis que se hace de productos concretos como el pan, la leche, el azúcar o el alcohol por la lucidez, rigor y amenidad con que son tratados. También consideramos de imprescindible lectura y aplicación la guía de práctica sobre el etiquetado alimentario que aparece al final.
El primer tema que se aborda es la actual cruzada que existe contra la ingesta de grasas, que está tan difundida que suele ser considerada como si fuera una ley física. Quizás este planteamiento se base en la errónea aplicación del razonamiento de que, como la obesidad se produce por acumular grasas, habrá que evitar las grasas para no engordar. Sin embargo, la realidad es que la ingesta en exceso de cualquier otro tipo de macronutrientes también acabará convirtiéndose en grasa corporal. A la mala reputación también contribuye su elevado aporte calórico porque las grasas proporcionan 9 kcal/g frente a los 4 de proteínas e hidratos de carbono. Frente a este planteamiento el libro propone que la idoneidad de una dieta no dependerá de la cantidad de grasa que contenga, sino la de la calidad concreta de sus alimentos. Así, se consideran grasas de calidad las que incluyen: el aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos, huevo y pescado azul. Por el contrario los alimentos a los que se ha desprovisto de grasa son criticados porque pueden ser poco saciantes, haber perdido nutrientes y tener un alto contenido en azúcar o sal. Por tanto sería mala estrategia tomar estas versiones sin grasa, ya que al cabo de poco tiempo se acaba teniendo hambre y comiendo más.
A continuación se avisa que los alimentos más relacionados con la obesidad en nuestra época serían aquellos que tienen alta densidad energética (muchas kilocalorías por unidad de peso), los poco saciantes y los que carecen de fibra o proteína en su estructura. De forma más general la definición de estos productos indeseables podría ser: “Alimentos concentrados que nos den mucha energía pero a la vez poco nutrientes de interés fisiológico” (página 26). Concretando, los alimentos que se deberían evitar al máximo son: los dulces, la bollería, los refrescos, el alcohol y los derivados refinados.
Aitor Sánchez termina el capítulo reiterando que la mala fama de las grasas es injustificada y recuerda que, en la actualidad, el consumo de azúcar añadido y el abuso de alimentos ultraprocesados son responsables mayores de los casos de obesidad que las grasas.
A continuación se abordan los alimentos light, que por ley deben llevar menos del 30% del contenido energético del alimento de referencia. De ellos se dice que no tienen por qué ser necesariamente recomendables porque “lo saludable que resulta un alimento no depende de su cantidad de kilocalorías, sino de sus componentes en conjunto” (página 33). Desde esta perspectiva este tipo de alimentos son poco interesantes a nivel nutricional y poco saciantes. Como ejemplo de ello se mencionan: barritas de 99 kilocalorías, mayonesas lights, helados ligeros, snacks de arroz inflado o lácteos desnatados… Para recalcar su argumento el autor indica que “es de sentido común percibir que 100 kcal de aguacate no repercuten del mismo modo en el cuerpo que 100 kcal en forma de vodka o de azúcar” (página 34).
En el siguiente capítulo se arremete contra la idea de que una dieta debe ser equilibrada según la composición de sus macronutrientes. A ese respecto se considera y demuestra que es posible seguir una dieta equilibrada y que este compuesta por alimentos poco saludables. Para entenderlo se pone el ejemplo de la fruta y los refrescos azucarados que tienen una composición parecida con la misma proporción de hidratos de carbono pero, qué duda cabe, no son igual de sanos porque uno incluye compuestos bioactivos y fibra mientras que el otro prácticamente solo azúcar añadido.
Por eso, frente al enfoque reduccionista y cuantitativo de los macronutrientes, se propone uno basado en la calidad de los ingredientes. “Es preferible preocuparse por los platos que es mejor incorporar, y con qué frecuencia, que centrarse en proporciones que no dicen nada” (página 45).
Además, también se desvela la falta de precisión de este sistema de cálculo. Esto se debe, por una parte, a que se basa en estimaciones aproximadas de la composición de cada alimento y del aporte energético que necesita cada persona que no siempre coinciden con los casos concretos de cada producto y cada individuo.
Asimismo resulta casi imposible determinar qué cantidad de nutrientes ingiere cada persona en una determinada comida. Por todo ello, se desecha la validez de este sistema, salvo en casos de enfermedades concretas, por la falta de utilidad que tiene para la población en general.
Aitor Sánchez también aborda las clasificaciones en alimentos buenos y malos. A ese respecto afirma que cuando se hable de productos buenos o malos hay que preguntarse siempre: ¿para qué? Para entender la necesidad de esta pregunta se dan varios ejemplos que demuestran que la idoneidad de un alimento concreto dependerá de la situación y el momento en que se consuma. “Una ensalada puede ser muy útil si estamos preocupados por nuestra salud, pero quizá no es conveniente si vamos a ir de ruta por la montaña varios días.
Por otro lado, un refresco, además de ser agradable, puede ser práctico a la hora de reponer energía tras una prueba física muy exigente, pero no resultar adecuado para personas sedentarias” (página 49).
Una vez establecido este punto de partida el autor comparte su propia clasificación de alimentos malos entre los que incluye: bollería, refrescos azucarados, dulces y la mayoría de los alimentos ultraprocesados. Y alimentos buenos: frutas, verduras y hortalizas.
A continuación se rebate que un determinado alimento se pueda defender o criticar tan solo porque tenga o carezca de un determinado componente (“con” o “sin”). Esta forma de actuar parece más relacionada con estrategias publicitarias que con genuina información nutricional. “Es tan estúpido como criticar a un martillo porque no ilumina de noche o a una batidora porque no calienta la comida” (página 51).
También es muy importante al hora de juzgar un alimento tener en cuenta la cantidad que se ingiere. Así, por ejemplo, “el perejil puede ser muy rico en vitamina C, pero si apenas tomamos unos gramos al año va a tener menos repercusión en nuestra dieta que un gajo de naranja. Del mismo modo, un cacao en polvo puede anunciarse muy rico en minerales y vitaminas, una simple excusa para ocultar la parte más importante de su composición: un 75% de azúcar” (página 51).
Cuando se expone que no hay alimentos buenos y malos y que hay que hacer un consumo moderado y responsable de todos ellos no se está considerando realísticamente que es muy difícil llevar a la práctica esta regla porque: se vive en un ambiente que ofrece una continua oferta y reclamos publicitarios de productos ultraprocesados con escaso valor nutricional y exceso de azúcar, grasa o sal; se sobrevalora la capacidad de autocontrol de los consumidores ante estos estímulos; se olvida que el propio diseño de los productos busca conseguir una ingesta mayor que la recomendada de los mismos tratando de “enganchar” a los consumidores y fidelizarlos a su marca.
Por todo ello el resultado suele ser que “al final, termina el día y te vas a la cama pensando que lo has hecho de diez. Al fin y al cabo, has comido de todo un poco y con moderación: algo de dulce, unas galletas, un bocadillo de embutido, una cerveza, un vasito de vino, un poco de bollería, un postre lácteo…” (página 54).
A continuación, Aitor Sánchez, afronta el tema de los hidratos de carbono. Para ello lo primero que hace es rebatir la idea de que no conviene tomar alimentos con alto contenido en hidratos de carbono por la noche. Esta creencia se basa en que, durante el día, la insulina que procesa esos macronutrientes se extrae del torrente sanguíneo más rápido. Sin embargo, cuando se integran todos los aspectos metabólicos, no es significativo el momento en que se toman los hidratos.
Lo fundamental, como se defiende a lo largo de todo el libro, es la calidad de los alimentos. Desde esta perspectiva, hay que procurar que los hidratos de carbono que se incluyan en la dieta cumplan los siguientes requisitos:
-que sean complejos en lugar de simples (polisacáridos en vez de monosacáridos),
-que se encuentren en la matriz del alimento en vez de libres,
-que se acompañen de otros nutrientes que modulen su absorción.
Estos criterios permiten confeccionar la siguiente lista de hidratos de carbono aconsejables: verduras, cereales integrales, tubérculos, frutas. Por el contrario los hidratos de carbono que se deberían evitar son los que se encuentran en harinas refinadas, dulces, bollería y bebidas azucaradas.
Como no podía ser de otra manera en el libro también se arremete contra las supuestas maldades del colesterol. Previamente se comienza explicando que esta sustancia grasa desempeña funciones básicas en nuestro organismo y se encuentra en todas las células animales y que, por tanto, la única forma de que no aparezca en la alimentación es no consumir animales. El problema es que el colesterol malo (LDL) se encuentra asociada con las enfermedades cardiovasculares tan omnipresentes en nuestra sociedad y, por tanto, es necesario controlarlo. Sin embargo, para que ese control se realice desde el conocimiento y no desde los prejuicios, el autor recuerda los alimentos con colesterol que no son tan perjudiciales como el huevo y el marisco. Y, viceversa, se mencionan aquellos que se elaboran con aceite vegetal y no tienen colesterol y que, a pesar de eso, no son saludables porque llevan harina blanca, grasas hidrogenadas o azúcar como es el caso de bollería, dulces, margarinas, productos lácteos. También se indica que el pescado azul es un producto de origen animal con colesterol pero que reduce el riesgo vascular por su alto contenido en ácidos grasos omega-3.
Por último, entre los 19 mitos que el autor desmiente, elegimos para acabar este post el de los aditivos alimentarios porque suele originar respuestas muy viscerales tanto a favor como en contra hasta el punto que se llega a hablar en algunos casos de conspiraciones, envenenamientos masivos, con posturas que rayan la quimiofobia o naturofobia.
Es cierto que en la industria alimentaria actual se emplean una gran variedad de aditivos “con muy diversas funciones: colorantes, conservantes, antioxidantes, correctores de acidez, espesantes, estabilizantes, emulgentes, potenciadores de sabor, edulcorantes…” (página 180). Algunos de ellos son imprescindibles para la conservación y seguridad del alimento pero otros son prescindibles como los edulcorantes, colorantes o potenciadores de sabor.
Así, por ejemplo, edulcorantes se utilizan muchas variedades como sorbitol, manitol, acesulfamo-k, aspartamo, sacarina, xilitol o estevia. Se emplean, sobre todo, para conseguir el sabor dulce sin las calorías ni otros efectos fisiológicos que tiene el azúcar. El problema es que, algunos de ellos, tienen fama de ser cancerígenos. Sin embargo, el autor considera que esa opinión es injustificada porque se toman cantidades ínfimas que no son peligrosas para el consumo humano. Decir lo contrario le parece un ejemplo de tecnofobia y de quimifobia, de manía a lo nuevo y lo químico. Asimismo señala que existen otras prácticas diarias más peligrosas que deberíamos evitar como:
-Mala alimentación.
-Sedentarismo.
-Tabaquismo.
-Exposición al sol irresponsable.
-Consumo excesivo de sal o carne procesada.
-Ingesta deficiente de fibra.
En cualquier caso, también se aclara que seguro no significa lo mismo que inocuo y que, en ese sentido, a altas dosis la ingesta de estas sustancias podría provocar problemas. Además, su consumo afecta al sentido del gusto pues “los edulcorantes o los potenciadores de sabor nos acostumbran a umbrales muy altos y luego es complicado volver a tomar los sabores convencionales” (página 183).
Y se termina la exposición de este tema abogando por un punto medio que reconozca que utilizar químicos tiene sus ventajas y que también conviene hacer un mayor uso de alimentos sin etiquetas, envasados o publicidad.
Vamos a terminar el comentario y recomendación de este valioso libro con una cita del autor que aunque pueda parecer dura lo cierto es que, por su acierto y lucidez, creo que puede ser un buen punto de partida y de motivación para emprender la tan necesaria renovación de nuestros hábitos alimentarios y de vida. “En el siglo XXI, la mayoría de las muertes en los países del norte del planeta es por motivos conductuales, es decir, por enfermedades no transmisibles, provocadas por los malos hábitos.
En la actualidad, los factores de riesgo que matan a más personas en el mundo son: la obesidad provocada por una dieta poco saludable, el consumo de alcohol, el sedentarismo y el tabaco.
Hoy por hoy, la mayor causa de muerte en el planeta es matarse a uno mismo, poco a poco…” (páginas 150 a 151).
Para mi hermana Merche con admiración y orgullo porque pasados los cuarenta ha sabido encontrar su vocación y tener la honestidad y valentía para apostar por lo que le dictaba su corazón.